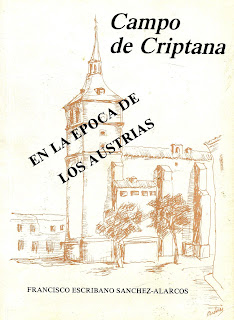Como escribía el
pasado 6 de noviembre, en 1999 se publicó la primera parte de El Quijote entre todos, obra auspiciada
por Isabel Fernández Morales, dueña y gestora de la Casa de la Torre, una casa rural de El Toboso. Se
trataba de que 52 escritores
y artistas castellano-manchegos redactaran, cada uno de ellos, uno de los 52 capítulos de la
primera parte de la inmortal novela. El libro contenía dos prólogos, uno
firmado por José Bono, presidente de nuestra Comunidad, el otro debido a la
pluma del humorista y escritor José Luis Coll.
También se añadió un capítulo cero, que redactó Mª Carmen Martínez Villaseñor, conocida profesionalmente como “Maricarmen y sus muñecos”.
Como escribía el
pasado 6 de noviembre, en 1999 se publicó la primera parte de El Quijote entre todos, obra auspiciada
por Isabel Fernández Morales, dueña y gestora de la Casa de la Torre, una casa rural de El Toboso. Se
trataba de que 52 escritores
y artistas castellano-manchegos redactaran, cada uno de ellos, uno de los 52 capítulos de la
primera parte de la inmortal novela. El libro contenía dos prólogos, uno
firmado por José Bono, presidente de nuestra Comunidad, el otro debido a la
pluma del humorista y escritor José Luis Coll.
También se añadió un capítulo cero, que redactó Mª Carmen Martínez Villaseñor, conocida profesionalmente como “Maricarmen y sus muñecos”.
Yo “me pedí”,
como no podía ser menos, el
capítulo VIII, el de la aventura del célebre hidalgo con los molinos
de viento – aunque ya
verán que le cambié el título -, que compuse en
clave criptanense, mezclando ficción con realidad, si bien - ¡ ojo !, ¡ lo advierto ¡ - con
bastante más realidad de la que pudiera parecer a simple vista. Andrés Escribano aportó un inspirado dibujo para ilustrar el texto. Lo reproduzco a continuación, pues bien sé que ese libro en el que se incluye es un libro
poco divulgado en nuestro pueblo y poco o nada conocido por mis paisanos; por lo demás,
considero que es una buena forma, por mi parte, de
cerrar este año de cuarto centenario quijotesco y cervantino, antesala de otro cuarto centenario que se celebrará en 2016, el de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, al que pido
disculpas por mi atrevimiento. Vamos con ello.
____________________________________________________________
DE CUANTO DON QUIJOTE Y SANCHO CONOCIERON CAMINO DE PUERTO
LÁPICE
Mal, muy mal debía encontrarse Don Alonso Quijano
para que aquella mañana, plena de sol y de aromas de tomillo, tomara la
decisión de arremeter contra un molino de Campo de Criptana. Si, amigo lector,
he dicho Campo de Criptana, afirmación hecha sin detenerme a pensar en si a Don
Miguel se le pasó tal lugar por la cabeza. Séame permitida la licencia. En
efecto, me gusta imaginármelo así (de sueños e ilusiones andamos en estas
páginas) porque, a fuerza de hollar palmo a palmo, centímetro a centímetro, la
Sierra de los Molinos contemplando la imponente planta de estos magníficos
artefactos e imaginando (otra vez la palabreja) el porte de todos aquellos que
hasta al menos en número de treinta y cuatro hubo en estos cerros, toparse con
el caballero y el escudero por excelencia reposando y lamentándose, según el
papel de cada uno, a la sombra de cualquiera de ellos es todo menos imposible.
 |
| "Mire vuestra merced, respondió Sancho, que (...) no son gigantes sino molinos de viento" |
Mas no es la visión del caballero vencido la que
me atrae, sino la del hidalgo que reflexiona y generosamente ofrece el fruto de
sus pensamientos, de su actitud ante la vida, a quien se digne escucharle. No
me quedo con el derrotado, porque a espíritu tan noble y abierto no quiero
verlo por los suelos. Y no me olvido del fiel Sancho; ¡qué buen conversador de
plaza de pueblo hubiera sido! Prefiero adentrarme en el túnel del tiempo y
verme recibiendo a Don Alonso y a Sancho al borde del Camino Viejo de El Toboso
para tratar de convencer al señor de que en la Sierra de Criptana había
gigantes, ¡ claro que sí !, pero gigantes de carne y hueso que en la única
batalla en la que pensaban era en la diaria y sacrificada tarea de la molienda,
que, si los “aires” eran propicios, ellos cumplían a satisfacción.
Hechas las presentaciones, conduzco a caballero y
escudero hasta la puerta de El Guindalero, justo donde hace un alto en
la faena Pedro Núñez, que presume de ser uno de los mejores molineros del Campo
de Criptana. Todavía era noche cerrada cuando llegó hasta su molino y, sin
perder ni pizca de tiempo, había dispuesto todo el aparejo para empezar el
trabajo con las primeras luces del día (antes si podía ser) porque, ya se sabe,
“hay que aprovechar el solano”.
A Pedro le gusta charlar con todo el que se acerca
hasta “el corte”. El suyo es un trabajo duro – acostumbra a decir - pero en su humildad se
siente libre, aunque no deja de sobresaltarse cada vez que ve acercarse al
alguacil, siempre vigilante y atento a que Pedro tenga en sitio bien visible,
cerca del portón de la entrada, el arancel, la tarifa fijada desde tiempo
inmemorial por el Concejo que le permite sostener a su familia y que – asegura
– se gana honradamente a pesar de las quejas de algunos que no se fían de
nadie, y de él tampoco, según lapidaria frase que circula como refrán por la
villa : “cuarenta molinos hay en la Sierra, cuarenta ladrones viven en ella”.
Habladurías - sentencia despreciativo Pedro – propias de quienes no saben
calcular qué son las seis libras de harina que se cobra por fanega de trigo y
que además no van a aprender nunca a distinguir la harina buena de la mala. ¡Ignorantes!,
remacha Pedro con retintín.
El disgusto, que el molinero no puede ocultar,
provocado en él por dichos como ése no le impide reiterar que su trabajo le
hace disfrutar. Además, como siempre dice, no le falta entretenimiento, porque
tarde sí, tarde no, se deja caer por allí Fernando Alonso, un amanuense al
servicio del notario Agustín López que lo tiene al tanto de lo que acontece por
el pueblo y que últimamente no hace más que hablarle de las obras que se llevan
a cabo en la parroquial y en algunas ermitas: que si el señor cura reprende a
quines no colaboran en el acarreo de piedra, que si el maestro Pedro, el
escultor salmantino contratado para hacer el retablo grande, ya ha iniciado su
trabajo ... y un montón de chismes más. ¡No sería mal recadero este Fernando!
exclama mientras sonríe con sorna el molinero en tanto él mismo no para de
parlotear.
 |
| Dibujo de Andrés Escribano que ilustraba el capítulo |
Buen pueblo le parece al caballero visto desde lo
alto. ¡Y buena gente!, asevera Pedro, que se lleva bien con casi todo el mundo,
de lo contrario su negocio y su bolsillo se resentirían. Sin embargo, es cierto
que parte de los moradores de la villa no son como él, sino que miran mal a
algunos vecinos, las familias de moriscos que hace pocos años se han asentado
aquí, en las afueras, en la misma falda de la Sierra, en lo que se ha dado en
llamar el barrio del Albaicín, nombre que según explica el lugareño, había sido
una ocurrencia del preceptor de Gramática, D. Manuel Antonio Muñoz, que en lo
tocante a asuntos como éste siempre encuentra valedores en alcaldes y
regidores, en todo momento prestos a hacerle caso por la buena consideración en
que lo tienen. ¡Bueno está!, se resigna Pedro, porque ni a él ni a su vecino
Rodrigo, el zapatero, que no fueron a la escuela ni siquiera saben firmar, les
van a pedir parecer en tales ocasiones.
Al oír la palabra moriscos Don Alonso había dado
un respingo, y también Sancho. ¿Qué hacían por esta tierra? El molinero se
encarga de aclararles su origen granadino, circunstancia que le hace fruncir el
ceño porque aquello siempre le trae el recuerdo de la desgracia que se cernió
sobre algunos vecinos que perdieron hijos en aquel reino cuando la leva los
arrancó del hogar para ir a la guerra; un pariente suyo, y bien cercano, ya no
regresó.
Pedro insiste en contar detalles sobre las ermitas
a Don Alonso y a su criado y hace hincapié en dos: la de Veracruz, acabada en
1573 a expensas de la cofradía del mismo nombre, y la de Santa Ana, casi recién
levantada extramuros del pueblo, allí por donde se inicia el Albaicín. Se ve
que se siente a gusto hablando del tema, y acaba derivando en la Semana Santa,
que no carece de sermones y procesiones, con mucha concurrencia de personal
unos y otras, tanto la de la cofradía antedicha como la de la Madre de Dios.
Acabar de oír esto Sancho y terciar en la conversación todo es uno. Se interesa
por las cofradías y asegura a Pedro que si no fuera porque va de camino con su
señor le pediría que lo condujera hasta los mayordomos y prebostes de ellas, y
es que, como la cabra tira al monte, así él no puede olvidar que había sido
muñidor de una de las tales cofradías que había en su pueblo.
Ante la atenta, y no exenta de sorpresa, mirada de
Don Alonso, el molinero parece descansar en su plática, pero de inmediato
retoma la palabra e inquiere de los dos
viajeros hacia dónde dirigen sus pasos. Le responden que a Puerto Lápice, lugar
de mucho trasiego de gentes, donde uno lo mismo puede encontrar a soldados o
frailes que a quienes van de paso desde las tierras de cierzo a las del
mediodía, punto cardinal en el que muchos confluyen a ver si algo cae de lo que
viene de las Indias o a embarcarse rumbo a ellas. ¿A las Indias?, reacciona
Pedro. De aquí también partieron algunos hace ya tiempo. Uno de ellos fue
Andrés Velázquez, del que se ha tenido noticia que ha vuelto de allí, como se
dice, nadando en la abundancia; lo malo es que la enfermedad se ha cebado en él
y, al ver cerca su fin, ha decidido hacer testamento: seis mil ducados ha
dejado en manda para que se funde en Campo de Criptana un convento de
carmelitas descalzos, algo de lo que mucho tiempo llevamos detrás en el pueblo,
pero el definitorio del Carmen no lo autoriza.
Le recomienda al hidalgo, por lo que le había dicho
de Puerto Lápice, que si lo que quiere es ver frailes, no hace falta que siga
hasta allí, pues si toma el camino que sale del pueblo por la parte de abajo y
lleva hasta el río Záncara llegará hasta el monasterio de San Benito, donde,
sin duda, él y su compaña será bien atendidos. Y si es a gente de arriba, de la
montaña y de cerca de la raya de Francia a quien quiere conocer, vizcaínos
tenemos entre nosotros. Por estos días está
en la villa un tal Garay, que ha venido a cobrar el último plazo de la
madera que trajo para la torre de la iglesia, y bien cerca de mi casa, en la
calle del Granado, vive Antón Idiáquez, al que llamamos así, el vizcaíno, un
trajinante que se ocupa en llevar a los pueblos de parte del reino de Toledo
paños dieciochenos, vino y algunas cosillas más de poca monta.
 |
| Tras la presentación del libro (febrero de 1999). Tercero por la derecha, Andrés Escribano; primero por la izquierda, el cronista de Campo de Criptana . |
Don Alonso, acuciado por la sed, recuerda que
Pedro le había mentado el río Záncara. Pero no hace falta ir tan lejos, le
indica el molinero, aparte de que no lleva agua todo el año, tan cierto es esto
que el molino que hay junto a su cauce apenas puede moler cinco meses; ¡menos
mal que están éstos, que si no ... ! Para beber, aconseja en tono solemne,
tenemos bien cerca la fuente del Caño, y un poco más al Norte, por el camino
que va a Villajos, la Poza del Cabrero, de abundante y rica agua.
Incorporándose, Don Alonso señala a Sancho que ya es hora de levantar el vuelo,
porque es preciso llegar a Puerto Lápice antes de que anochezca. Al oírlo Pedro
les recuerda que no dejen de pasar por aquí a la vuelta, que seguro que lo
encuentran en el molino; a lo mejor, para entonces ya se tiene Convento, que el
Concejo está dispuesto a ceder la ermita de Santiago.
Así lo prometen caballero y escudero, que se ponen
en marcha y van descendiendo hacia la fuente del Caño, desde donde, una vez
saciada su sed, se dirigen a Alcázar por el Camino de las Peñas Rubias, dejando
a un lado el molino Gambalúas y a otro el llamado Tardío. Al paso cansino del
rucio y de Rocinante van recordando todo lo que sin concederse respiro, a veces
atropelladamente, les ha ido relatando Pedro el molinero. Comenta Sancho que
parece mentira que ni su señor ni él hayan casi tenido la oportunidad de
intervenir en la charla, más monólogo que otra cosa, a lo que Don Alonso
asiente - ¡con lo que uno y otro son para eso! - pero aconseja a Sancho no
desesperar, que al regreso será la de ellos, que con la de aventuras que les
ocurrirán por el camino no habrá para menos. Así lo ha de ser si Don Quijote lo
anuncia, piensa Sancho al tiempo que se le iluminan los ojos, apenas visibles
para protegerse del sol que abrasa el campo manchego.
____________________________________________________
FRANCISCO ESCRIBANO SÁNCHEZ-ALARCOS